Justicia restaurativa en pantalla: el desafío de repensar la reparación desde lo audiovisual
Un análisis crítico, directo y comprometido sobre cómo el material audiovisual representa la justicia restaurativa, cuestionando sus alcances, sus límites y su potencial transformador desde una mirada criminológica y ética.
BLOGCONOCIMIENTO CRIMINOLÓGICORECURSOS RESTAURATIVOS
María Sastre Martín
7/5/20258 min leer
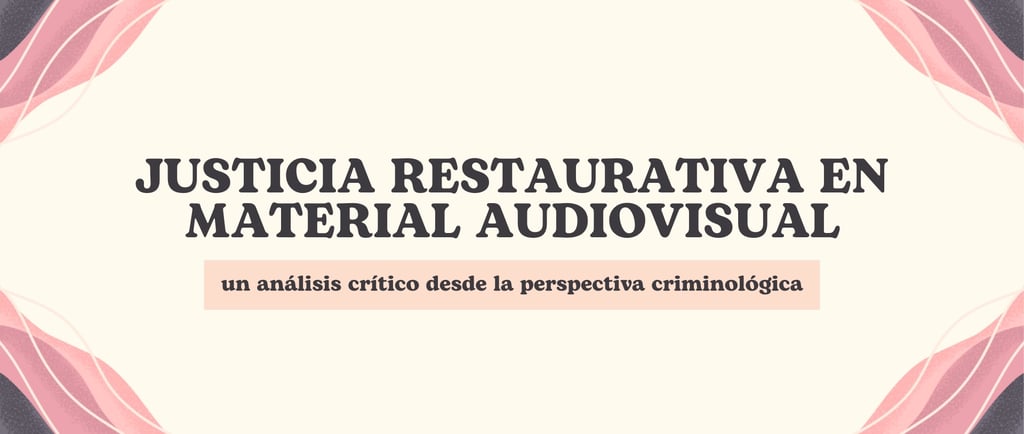
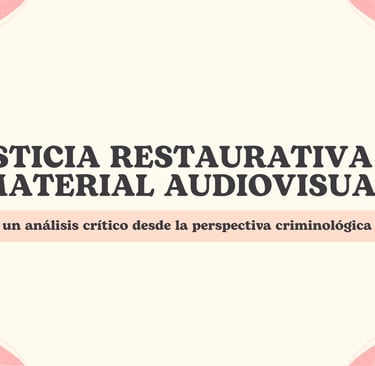
Vamos a hablar de justicia restaurativa, pero no desde el púlpito jurídico ni desde el frío análisis académico. No. Hoy quiero invitarte a cuestionar, a detenerte, a mirar más allá de las etiquetas y las categorías penales. Porque aquí no se trata solo de leyes, sino de heridas. Y las heridas no sanan con sentencias. Sanan con procesos humanos, incómodos, frágiles… profundamente necesarios.
Ahora bien, ¿por qué hablar de justicia restaurativa a partir de materiales audiovisuales? ¿Qué tiene que ver una serie, un documental, una película con la criminología y con la justicia restaurativa? Mucho más de lo que solemos admitir. Porque lo audiovisual moldea cómo pensamos la justicia, la reparación, el dolor. Nos enseña —o nos engaña— sobre lo que creemos posible en términos de reconciliación.
El punto de partida es claro: la justicia restaurativa no es una mera alternativa jurídica; es un enfoque que busca reparar el daño, situando a las personas en el centro —no los códigos, no las instituciones, sino los rostros, las voces y las cicatrices. Por eso, resulta tan poderoso —y tan peligroso— el modo en que se retrata en el cine y la televisión.
Al analizar producciones como Reunión con un asesino, Patria, Maixabel o Las dos caras de la justicia, el contraste es evidente. Cada una aborda, con mayor o menor precisión, los elementos esenciales de la justicia restaurativa: la participación activa de víctimas y ofensores, la gradual asunción de responsabilidad, y el papel crucial de los facilitadores.
En Reunión con un asesino, la crudeza del proceso se respira. Alta verosimilitud, sí, pero también una exposición directa de lo que significa enfrentarse al pasado sin atajos, donde la responsabilidad no aparece de golpe, sino como un lento, agotador ejercicio de aceptación. Aquí el tiempo lo es todo.
Patria, por otro lado, aunque no retrata un proceso de justicia restaurativa formal, pone el foco en algo que rara vez queremos ver: la necesidad victimológica de verdad y arrepentimiento, el peso del silencio y el odio como barreras casi infranqueables para cualquier reconciliación. No hace falta un “círculo restaurativo” para que el espectador sienta esa necesidad.
En Maixabel, la emocionalidad es tangible. No hay fórmulas prefabricadas; cada encuentro es único, con toda la carga del desistimiento criminal por parte de los ofensores y la victimización terciaria que sufren las víctimas y su entorno. Pero hay algo aún más incómodo y necesario que deja claro esta obra: la figura de la “víctima perfecta” no existe. Maixabel decide, con todas sus consecuencias y de forma voluntaria, participar en el proceso, y lo hace desde su convicción personal. Sin embargo, también se muestran, desde otros puntos vitales, posturas contrarias: personas que eligen no participar en procesos restaurativos. Y esto no las convierte en mejores ni peores víctimas. Esa es precisamente la esencia de la justicia restaurativa: el poder de decidir, sin presiones ni etiquetas, si se quiere o no participar. Porque obligar a reconciliarse, imponer el diálogo o medir la validez de una víctima según su disposición al perdón es, en sí mismo, una forma de violencia simbólica que la justicia restaurativa debe evitar a toda costa.
Las dos caras de la justicia aporta otra capa: la profesionalización de los facilitadores, la meticulosa gestión del riesgo y la complejidad de mantener la imparcialidad. La figura de la facilitadora, con Chloé, encarna esta tensión: neutralidad sí, pero también humanidad, preparación rigurosa y un acompañamiento que no es mera “moderación”, sino una intervención ética, activa y comprometida. Pero hay más. La obra también revela la potencia transformadora de los encuentros restaurativos, incluso cuando no se trata de víctimas y ofensores directos. El diálogo entre partes indirectas —personas que no estuvieron implicadas en un mismo hecho concreto y no existe relación directa, pero que comparten posiciones como víctimas u ofensores de una misma tipología delictiva— abre espacios de reconocimiento inesperados. Estos encuentros, que pueden parecer improbables o incluso arriesgados, adquieren un valor especial en contextos especialmente tensos, como los centros penitenciarios. Allí, donde el encierro y la desconfianza dominan, escuchar las voces de la contraparte puede convertirse en una fuente valiosa de información, de reflexión y, en algunos casos, de inicio de transformaciones internas que de otro modo serían imposibles. La justicia restaurativa, en estos escenarios, demuestra que no siempre es necesaria una relación directa con la contraparte del conflicto para que el diálogo tenga un impacto real.
Tres principios emergen con claridad en estos relatos. Primero, la voluntariedad: sin ella, todo proceso restaurativo pierde legitimidad y corre el riesgo de convertirse en una revictimización disfrazada. Segundo, la imparcialidad del facilitador: clave para construir un espacio seguro, sin juicios ni presiones. Y tercero, la confidencialidad: no como formalismo, sino como condición vital para la apertura y la confianza.
Ahora bien, no caigamos en ingenuidades. Reparar no es simplemente “perdonar”. La reparación, tal como la exhiben estas obras, es simbólica, multidimensional, emocional y, sobre todo, lenta. Puede incluir gestos concretos, pero no se agota ahí. En Maixabel o Las dos caras de la justicia, la reparación va más allá de lo material; es un camino personal y social que toca la vergüenza, la dignidad y el dolor compartido.
Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿hasta qué punto estas representaciones moldean —o distorsionan— nuestra visión de la justicia restaurativa? Porque claro, estas narrativas permiten humanizar a víctimas y ofensores, visibilizar la labor profesional y abrir espacios de reflexión. Desmitifican, sí, y colocan el foco en la reparación más que en el castigo. Sin embargo, el riesgo es real: la romantización, la simplificación, la peligrosa tentación de mostrar la justicia restaurativa como una solución mágica, aplicable sin más a los casos más graves y complejos.
Por eso este debate es urgente. No solo se trata de analizar cómo estas producciones nos hacen sentir, sino de cuestionar su impacto social y político:
¿Estamos alimentando un discurso responsable o un espejismo?
¿Contribuyen estos relatos a una comprensión crítica, o refuerzan clichés emocionales?
¿Dónde queda el papel de la comunidad en estas narrativas?
¿Hay un riesgo de manipulación ideológica cuando se presentan procesos restaurativos sin mostrar sus dificultades reales?
No nos equivoquemos: el material audiovisual es una herramienta poderosa, capaz de enriquecer el discurso criminológico, pero también de confundirlo si se maneja con ligereza. La justicia restaurativa no es una historia de buenos y malos que se reconcilian tras una charla catártica. Es un proceso arduo, lleno de matices, donde la emoción convive con la razón y la ética se convierte en el único mapa confiable.
Al final, lo que queda claro es que la justicia restaurativa no es solo un proceso legal. Es un camino humano —doloroso, incierto, pero necesario— que el audiovisual nos permite explorar, pero que nunca deberíamos simplificar. Porque detrás de cada imagen, de cada diálogo, hay una verdad que interpela: no hay justicia sin humanidad, ni reparación sin confrontación honesta con el daño.
¿Qué estamos viendo cuando hablamos de justicia restaurativa?
Detente un momento y piensa en esto: ¿qué es, realmente, la justicia? ¿Una sentencia? ¿Una celda cerrada? ¿Un castigo? Pues bien, la justicia restaurativa viene a recordarnos que quizá hemos estado mirando en la dirección equivocada. Este enfoque, lejos del castigo y del sistema penal tradicional, nos propone algo más complejo, más humano y, por qué no decirlo, más incómodo: la reparación del daño.
Aquí no se trata de leyes, sino de heridas. La justicia restaurativa pone el foco en el daño causado, no en el delito en abstracto. Y lo hace con herramientas sencillas pero potentes: el diálogo entre la víctima y el ofensor, los círculos restaurativos, los encuentros cara a cara que, de solo imaginarlos, ya nos remueven.
Cuando la pantalla nos habla de justicia: el poder del audiovisual
¿Por qué importa cómo se representa la justicia restaurativa en el cine o la televisión? Porque esas imágenes moldean nuestra comprensión. Porque una escena puede enseñar más sobre el dolor, el perdón o la reconciliación que cien páginas de doctrina penal. El audiovisual no solo entretiene; educa, sensibiliza y, sí, también manipula.
Por eso resulta tan necesario un análisis crítico, riguroso, incómodo. No para censurar, sino para cuestionar: ¿Qué nos están contando? ¿Cómo nos lo cuentan? ¿Qué se omite? ¿Qué se suaviza?
Cuatro historias, muchas preguntas
Reunión con un asesino: la crudeza del proceso restaurativo
Aquí no hay atajos. La narrativa nos muestra, con alta verosimilitud, un proceso largo, denso y emocionalmente agotador. El facilitador se convierte en un actor clave, marcando los tiempos, gestionando las emociones. Nada es inmediato: la asunción de responsabilidad por parte del ofensor es gradual, dolorosa, real.
Patria: la verdad como necesidad
Aunque no se trate de un proceso formal de justicia restaurativa, Patria pone sobre la mesa cuestiones ineludibles: la necesidad de verdad, de reconocimiento, de arrepentimiento sincero. Pero también expone los muros invisibles que impiden la reconciliación: el silencio, el odio, la presión social.
Maixabel: la emoción como motor de transformación
Esta obra desborda realismo emocional. Aquí, el centro no es solo el delito, sino el proceso interno de cada persona. Los ofensores enfrentan su propio desistimiento criminal, mientras las víctimas atraviesan una victimización terciaria, invisible y profunda. No hay recetas universales: cada quien transita su dolor a su manera.
Las dos caras de la justicia: profesionalización y riesgo
Esta historia introduce un debate incómodo pero necesario: la profesionalización de los facilitadores. Porque, claro, esto no es terapia barata. Se necesitan habilidades, preparación, imparcialidad extrema. La obra lo muestra bien, especialmente en el personaje de Chloé, quien gestiona la imparcialidad con maestría, creando un espacio seguro para todos los participantes.
Principios que no se pueden negociar
Entre todos estos relatos emerge un conjunto de principios fundamentales. No son meros protocolos, sino condiciones éticas sin las cuales la justicia restaurativa se convierte en una farsa.
Voluntariedad: Nadie puede ser obligado a participar. Así de simple. La legitimidad del proceso depende de ello.
Imparcialidad: El facilitador no es juez ni parte. Su papel es proteger la equidad y el respeto.
Confidencialidad: Sin ella, el proceso se desmorona. Es la base de la confianza y la apertura.
Estos principios son más que palabras bonitas. Son barreras contra la revictimización, el sensacionalismo y la manipulación.
La reparación: mucho más que pedir perdón
El daño no siempre puede “repararse”, pero sí puede trabajarse. La reparación aquí es multidimensional: psicológica, social, simbólica. Lo vemos claramente en Maixabel y Las dos caras de la justicia. No se trata de una compensación material, sino de un proceso largo, a menudo inconcluso, donde el objetivo último es la reintegración social y el desistimiento del delito.
Criminología, derechos humanos y la incomodidad necesaria
Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto desde la criminología? Varias cosas, todas incómodas.
Primero, que debemos humanizar tanto a las víctimas como a los ofensores. No son “buenos” y “malos”, sino personas atrapadas en conflictos brutales.
Segundo, que la labor profesional en justicia restaurativa necesita visibilidad. No es un trabajo emocional improvisado; exige rigor, ética y formación.
Tercero, que la justicia restaurativa no es un simple camino hacia el perdón. No se trata de romanticismos ni de finales felices. El núcleo es la reparación, el reconocimiento, el diálogo honesto.
Por último, estas representaciones audiovisuales cuestionan los límites del sistema penal. Nos invitan a imaginar una justicia que no sea solo castigo. Pero ojo: también nos advierten sobre los riesgos de la simplificación y la romantización. No todo conflicto puede resolverse con un abrazo.
¿Y ahora qué? La pregunta que importa
Llegados a este punto, la pregunta no es si la justicia restaurativa funciona o no. La pregunta verdadera es: ¿qué tipo de justicia queremos construir como sociedad? ¿Una justicia que encierra y olvida, o una que se arriesga a mirar el dolor de frente?
El audiovisual, con toda su potencia, nos ofrece un espejo incómodo. Nos confronta con emociones, con relaciones comunitarias, con debates sobre políticas públicas.
Y sí, nos recuerda algo que a menudo olvidamos: la justicia restaurativa no es un mero proceso legal. Es, ante todo, un camino humano. Un sendero lleno de dudas, pero también de posibilidades. Un camino que, al menos en la pantalla, nos anima a recorrer.
Criminología y justicia restaurativa
Explora los ámbitos de criminología, mediación y justicia restaurativa.
Contacto
© 2024 - 2026. All rights reserved.
